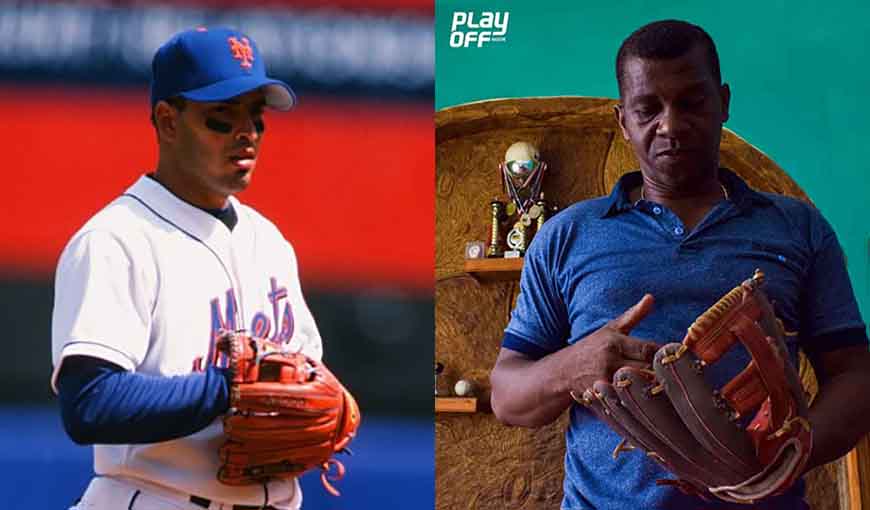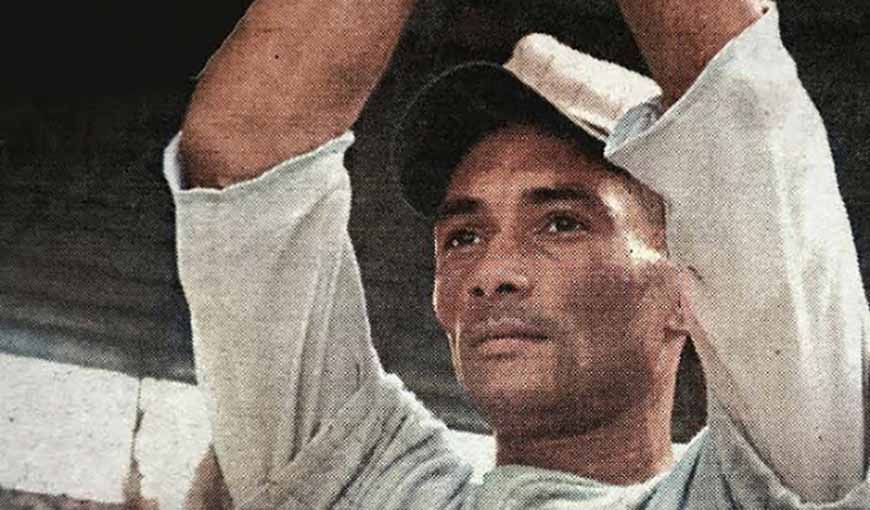Por: Amilcar Pérez Riverol, Tomado de El Toque
Es casi madrugada. Las ojeras han conseguido rodear la mirada de mi viejo. Son los 90 y a pesar del cansancio, del descomunal esfuerzo que exige la supervivencia, no se va a la cama. El diámetro de sus brazos apenas rebasa al de tubo de aluminio del sillón donde a ratos dormita, pesca. Villa Clara discute el play-off decisivo de la Serie Nacional frente a Industriales. Mi viejo sabe que un niño no puede ver ese tipo de cosas sin la supervisión de un adulto. Un hijo, sin la supervisión de su p(m)adre. Un principiante, sin la tutoría inicial de un veterano. Industriales está a punto de caer, la serie peligra y decepcionado como intempestivo le digo que me voy a acostar. Que no aguanto más.
—No— dice mi viejo y es más negra la madrugada de sus ojeras que la que avanza más allá de la ventana–. Nos quedamos hasta el final. En este deporte, las iras, como las alegrías, no se hicieron para acostarlas a dormir.
Es madrugada. Más de 20 años después. Estoy despierto. Más que despierto, insomne. La rabia es la más potente cafeína. Si algo no nos han podido quitar es la rabia. Y mientras tengamos la rabia no nos habrán quitado el béisbol. De paso, tampoco el país. Pude haberme ido a dormir a la altura del tercer inning, cuando ya era un hecho la derrota. Pero esta vez no. Me quedaría para cerrarle los ojos después del último maderazo. Me quedaría hasta escuchar el estruendo con que sellaría su túmulo la caída del último tulipán. Me quedaría para asegurarme de que esta vez y definitivamente, el cuerpo de lo que terminó siendo cualquier cosa menos béisbol o revolucionario, finalmente descansara en paz.
La metáfora es demoledora porque no lo es. Después de aquella madrugada finalmente hay un cadáver. Un cadáver al que ya no conseguimos llorar. Nadie llora a los cadáveres viejos. A los que no se deciden a serlo de una rotunda como definitiva vez. No hubo duelo, siquiera el velorio protocolar. Las flores ya no nos sirven de tanto volver a usarlas. Nadie quiere tomarse recalentado aquel viejo café. Hubo, si acaso, el infumable discurso del recitador de despedidas. Que de tan inercial ya ni siquiera aburre. Lo escuchaba y conseguía sentir el olor de su voz. Su voz que huele a suela de zapato. A plaga de tetuán. ¿Cómo puede alguien ignorar que ante muertes como estas el único tributo creíble es la brevedad? Que de nada sirven los kilométricos discursos. Que la mejor palabra es hacer un segundo de silencio. Y basta ya.
La madrugada nunca fue un buen lugar para estar solo. Tampoco la ira. Así que cuando las reglas del Clásico tuvieron misericordia –esa que no han tenido los directivos de nuestro béisbol– y pararon la masacre, intenté refugiarme en la compañía de mi viejo.
—Si de nada sirve acostar la ira a dormir, tampoco sirve sacarla a batear. No le caigas a palazos a lo que a palazos –sin metáforas– ya murió. Escribe de este nocaut como lo que es: un desafío. Escribe lo necesario sobre la vergüenza. La de ellos, los gendarmes, más que de la nuestra. Pero no excaves demasiado bajo el tulipán. A nadie beneficia exhumar la humillación.
Es la mañana. Escucho a Silvio, Días y flores. Agradezco a mi viejo que ha hecho tanto porque nadie me robe la rabia. Más, porque nadie me pudra el cariño. Amanece y pasada la ira tengo cada vez más claro que las víctimas las crean las guerras, nunca la reconciliación. Amanece y sé, tal vez como nunca, que tendremos reunificación.